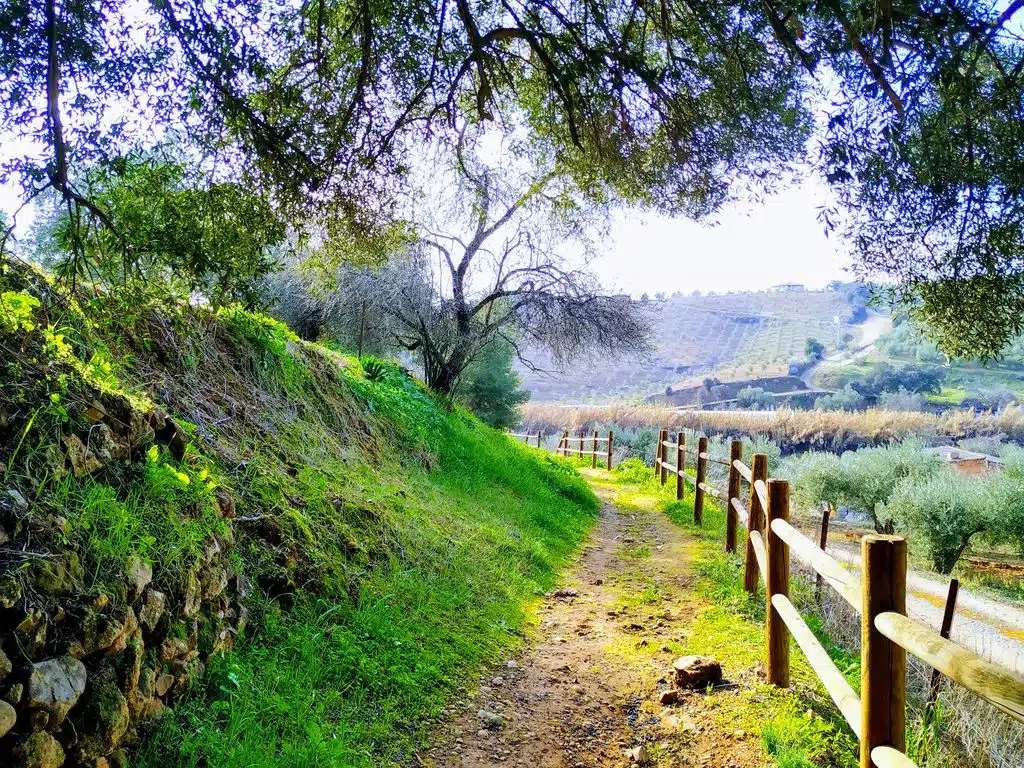Ni las decisiones son buenas o malas en abstracto ni tampoco podemos calcular exactamente qué es bueno o malo. En primer lugar, porque la única forma de saber si hemos hecho algo que nos perjudica consiste en regresar atrás en el tiempo, tomar otra decisión, y comparar cuál de los dos escenarios nos resulta más halagüeño.
En segundo lugar, si no tenemos una máquina del tiempo, entonces hemos de tener en cuenta que una decisión es como un elemento químico que se mezcla en un matraz de Erlenmeyer en un laboratorio cultural lleno de alambiques, retortas y morteros de alquimista. Todo influye en todo. Como en la meteorología. Como en cualquier sistema dinámico no lineal.
Hasta aquí, las excusas que podemos esgrimir. Sin embargo, la mayor parte de la gente no se plantea estas cosas. Al menos no conscientemente. Sopesa los pros y contras de determinadas decisiones basándose en la información disponible. Por ejemplo, a la hora de considerar si debe consumirse un producto de supermercado, por ejemplo, el usuario comprueba la fecha de caducidad (una información) o la tabla nutricional (otra información). Si el producto está caducado, resuelve no ingerirlo. Si aporta demasiadas calorías, quizá tampoco.
Lejos de disquisiciones filosóficas, pues, la cosa parece bastante simple: si creemos en la información de que disponemos acerca del daño que podemos sufrir, deberíamos poder evitar ese daño. La cuestión es que no siempre es así.
En cien años todos calvos
Nuestros cerebros son paradójicos. Por un lado, tienen un gran aversión al riesgo, aborrecen la incertidumbre y están obsesionados por la seguridad. Este histerismo mezclado con cierta hipocondría nace de una región llamada amígdala, una suerte de interruptor que se pone en marcha en cuanto sentimos que nuestra vida corre peligro. Por ejemplo, si oímos un siseo entre la maleza, la amígdala se activa muchísimo porque nos avisa de que quizá ahí se esconde una serpiente.
Por otro lado, nuestro cerebro siempre encuentra excusas para que nos entreguemos a los alimentos poco saludables, las drogas, el juego, los deportes violentos y peligrosos, etc. Y lo hace recordándonos que la vida es corta, que en cien años todos calvos, que por un día no pasa nada, que de algo hay que morir, que seguramente todo saldrá bien…
Tenemos un cerebro confiado y desconfiado a un tiempo. Pero si nos fijamos, veremos que en realidad la paradoja no es tal: somos muy temerosos de los riesgos y las consecuencias inmediatas, pero lo somos mucho menos si las consecuencias serán a largo plazo. Comer mal, por ejemplo, puede desembocar en una obstrucción de nuestras arterias… pero es no pasará mañana, ni pasado, si es que ocurre finalmente.
De alguna forma, pues, nuestro cerebro no sabe calcular grandes lapsos de tiempo hacia el futuro. Se le da muy mal proyectar decisiones presentes hacia adelante y conectarlas con efectos venideros.
Exceso de información
La razón de que calculemos tan mal las consecuencias de los actos cuando estas no son inmediatas parece ser, entre otras, que hay demasiada información en el mundo y el cerebro debe filtrarla de algún modo. No podemos prestar atención a todo, o requeriría tantos cálculos que probablemente nos quedaríamos paralizados, o cualquier decisión requeriría demasiado tiempo.
Así pues, nos inclinamos a escoger lo importante, lo llamativo, y a ignorar, minimizar o sencillamente descartar el resto.
Por esa misma razón, tendemos a realizar actos que nos proporcionan recompensas inmediatas frente a los que proporcionan recompensas a largo plazo. En otras palabras: mejor comer chocolate ahora que estudiar para un examen. Si, además, lo que nos proporciona una recompensa inmediata en forma de placer oceánico tiene efectos gravosos a largo plazo, entonces caemos en una espiral que en casos poco graves puede conducirnos a ganar unos kilos (comemos demasiado chocolate), pero que en casos más graves pueden autodestruirnos (estar enganchados a alguna droga).
Este sesgo es más o menos marcado en unas personas frente a otras por diferentes motivos. En primer lugar, porque no todos nacemos con el mismo cerebro ni el mismo cuerpo. Cada uno de nosotros dispone de sus propios genes, sus niveles neuroquímicos, su configuración neuroanatómica, etc. Por ejemplo, se ha demostrado que las madres que beben y fuman durante la gestación tienen hijos que nacen con una región del cerebro menos desarrollada, precisamente la dedicada al autocontrol. Si hay menos autocontrol, también es más difícil calcular riesgos a largo plazo.
Otro motivo, más allá de genes y ambiente, tiene que ver con la propia maduración del cerebro, que es distinta en función de la época de nuestra vida que analicemos. Por ejemplo, durante la adolescencia aún se encuentra en proceso de desarrollo, como explica el psicólogo Dean Burnett en su libro El cerebro feliz, y se detecta un aumento en la actividad de las áreas encargadas de la emoción, el placer y la felicidad:
Los sistemas límbicos (como la amígdala) y los ganglios basales subcorticales, que comprenden muchas regiones como, entre otras, el cuerpo estriado y el núcleo accumbens. Dichas regiones son también las responsables de la expectativa de recompensa y, a través de la acción de las neuronas dopaminérgicas ligadas a regiones controladoras de la conducta (como el córtex prefrontal, por ejemplo), gobiernan e inducen el comportamiento que busca una gratificación. Dicho de otro modo, hacer que queramos cosas y nos impulsan a conseguirlas.
En conclusión, en un mundo lleno de información irrelevante, tendemos a fijarnos en la que contiene elementos emocionales significativos o propiedades estimulantes que provocan excitación en nuestro organismo. Eso, sumado a que se nos da muy mal calcular cómo estaremos, sentiremos y viviremos en años vista, y que tendemos a preferir un pájaro en mano a ciento volando, es la tormenta perfecta para que a la hora de sopesar si debemos o no tomarnos esa segunda cerveza digamos: un día es un día.
Sergio Parra
Etiquetas
Si te ha gustado, compártelo